
Recuerdo esos veranos montillanos. Esos de horas interminables en los que había poco que hacer. En los que la bicicleta era el único vehículo de escape hacia otro lugar que se parecía bastante del que venías. Esas tardes de pasar el rato pensando en qué hacer. De agenda vacía sin reuniones ni proyectos que acabar, de planes repetitivos o la ausencia de ellos cuando tus amigos estaban en la playa. Esas de aburrimiento puro.
No recuerdo muy bien lo que hacía por las mañanas, porque estas se hacían más cortas. Siempre había algún mandado de tus padres que despachar. Un baño que darte en la piscina de Don Gonzalo, un partidito de tenis si es que te habías levantado temprano. Algo que leer, una consola que enchufar, una bola que tirarle al perro para después pelearte porque te la devolviese y volver a tirársela. Pero todo eso ya estaba hecho después de comer. Y cuando la calor apretaba como nunca, cuando si salías de casa te daba un chungo, llegaba aquello del nosequehacer.
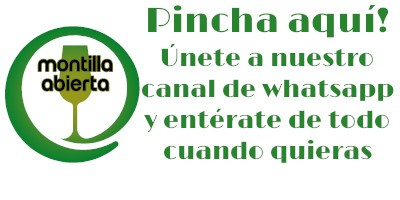
Porque las películas de por la tarde no eran lo mío. La tele repetía los mismos capítulos de las mismas series y llegaba un momento en el que dolía la cabeza de mirarla. Porque había que esperar hasta casi por la noche para jugar al fútbol si es que habías apañado un grupete de colegas que coincidían en no haberse pirado a practicar aquello del veraneo y que el Lorenzo no te dejase como un guiri sin sombrilla en Benidorm.

Así que, si acaso, te dabas un baño en la piscina, que ya era una suerte y mucho más de lo que muchos colegas podían decir; huías del ardiente asfalto para pisar la tierra, para ir al Canillo — casa en la que mi abuela crió a sus 12 hijos— y coger un higo de la higuera para merendar. Claro que había que tirarse de nuevo a la piscina por eso de que coger higos picaba más que una cucharada de peta zeta.
Y después de todo eso volvías a quedarte sin ideas. A darle al coco con qué hacer. A llamar tus amigos y preguntar si había algún plan por malo que fuese. A proponer a tus hermanos una pachanga con las porterías de la comunión con las riñas de tu madre de fondo porque os cargabais el césped. “¿Quien le ha dado a la maceta?”, resuena en mi cabeza años después. Fui yo, por su puesto, que a pesar de que eso de parar no se me daba mal, con el pie era más malo que una escopetilla de feria desviada.
Quién le iba a decir, al chico de la bici, al que se aburría como una ostra, que los veranos montillanos iban a quedar en su recuerdo, en sus añoros. Que ese, ya hecho un tío con carnet de conducir para escapar a donde quisiese y que vive en la ciudad más grande y con más planes por hacer de España; iba a echar de menos esas tardes de juego en consola ajena, de campo al que llegaba ahogado por la calor, de piscina, de visita a casa de la abuela, de pisar la tierra y el campo en lugar del asfalto.
Porque era en ese aburrimiento atemporal cuando se aprendía agudizar las bromas y la ironía para pasar un buen rato y acelerar las agujas del reloj. Cuando se nos ocurrían las mejores ideas. Cuando aparecían en mi cabeza las disparatadas historias que algún día pienso llevar a mis escritos.



Ojalá volvieran esos veranos de aburrimiento total en los que eramos realmente felices. Qué tiempos.
Menudo truño melancólico de pijo aburrido y soso. ¿jugar al tenis? ¿bañarte en Don Gonzalo? ¿Comerte un higo para merendar? Apestas a facha como todo lo que publica está bazofia electrónica.